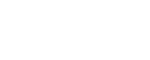20 Ene Enrique Gil y Carrasco: Viaje a una catedral del interior
En 1843, el romántico leonés Enrique Gil y Carrasco publicó en el diario El Sol una serie de ocho artículos sobre su patria chica y los lugares de su infancia y juventud: El Bierzo, Astorga, León, con el titulillo Bosquejo de un viaje a una provincia del interior. Los lectores interesados encontrarán edición reciente en el volumen III de las obras completas publicadas por Biblioteca Gil y Carrasco [descarga gratuita en ebook y pdf en la web de la Universidad de León].
De los ocho artículos, deliciosos, paisajísticos, precisos, documentados, escojo para atender la amable invitación de esta revista el que dedica a la ciudad de León, para que la prosa de Enrique nos guíe en una breve visita literaria a la Pulchra leonina. Diré antes de empezar el paseo que Gil fue siempre amable con León, donde vivió en su época estudiantil, pero la ciudad le ha ignorado bastante.
Tras visitar el panteón de San Isidoro, el viajero desdeña un poco San Marcos, cuyas bellezas, dice “son apenas sombra y reflejo apagado de las grandezas de la catedral, verdadera joya de la ciudad y de toda la provincia”.
Revisa los orígenes del templo, desde la restauración de la monarquía goda hasta la invasión de Almanzor, y la coronación del rey don Alonso V y su matrimonio con doña Berenguela: “¡Qué mucho, pues, que de tan venturoso concurso de circunstancias naciese una obra que ha maravillado las pasadas generaciones, que sorprende a la presente y pasmará a las venideras!”.
Comienza luego su visita por el exterior del templo, cuya unidad y armonía admira; de la fachada oriental afirma “Difícil es imaginarse líneas más puras, mayor esbeltez, distribución más acertada, ni mejor efecto. La labor de las barandillas y de los capiteles y estribos es de un gusto extremado, así por el dibujo como por la ejecución y consonancia perfecta que guarda con las demás partes”. Le agrada menos la mezcla de estilos de la fachada principal, aunque salva “la delicadeza y el atrevimiento” del último cuerpo de la torre derecha.
Bajando la mirada, el observador implacable se detiene en la portada: “En medio de la dureza del dibujo, la flaqueza y sequedad de las formas, la angulosidad del plegar y el desbarajuste de la composición, resulta una espiritualidad tan desnuda y enérgica y produce una impresión tan religiosa y austera, que involuntariamente se presentan a la imaginación las terribles creaciones de Dante”.
No le gusta nada, sin embargo, la fachada del mediodía, “de un gusto depravado. Los obeliscos y capiteles en forma de tiestos que desfiguran los botareles, son hermanos de los bastardos arcos apuntados del claustro (…) y así le sientan al noble edificio como otras tantas verrugas en el semblante de una mujer hermosa”.
En las naves y el coro, escribe sobrecogido: “El hombre se siente débil y desamparado en aquella mansión del espíritu divino y sus pensamientos se elevan espontáneamente y sin esfuerzo alguno a un mundo mejor, donde lejos del egoísmo y de la vanidad, el desinterés encontrará su galardón y el amor su premio”. Escuchando este “místico concierto de voces espirituales” bajo las bóvedas, el naturalista Enrique Gil evoca “los trinos de los pájaros cuando saludan la vanidad de la primavera o cantan las últimas hojas que vuelan con las brisas del otoño”.
Recorre la sacristía “indigna de esta suntuosa iglesia”, el claustro y los pasadizos, y acaba su visita subiendo a las torres, cuya pasmosa solidez admira. “La elevación de las torres es tal que sólo los muy acostumbrados dejan de experimentar algún vértigo al acercarse a la barandilla; pero, como desde allí se dominan a un tiempo la ciudad y sus alrededores, se disfruta un espectáculo muy vistoso. El pueblo aparece en un escorzo raro que lo achica y merma, pero la campiña gana infinito registrada desde aquella altura. Los ríos extienden por ambos lados de la ciudad sus amenísimas riberas, pobladas de huertas, prados y sotos, y relucen como una lámina de plata en su sosegado y apacible curso, que se pierde entre poniente y mediodía. Un ramal de las riberas asturianas limita el paisaje por el lado de oriente y muy a lo lejos la cordillera de Foncebadón, que corre por la parte del norte hacia el ocaso, y el monte Teleno se confunden entre las brumas del horizonte”.
– Valentín Carrera –
Escritor, director de Biblioteca Gil y Carrasco