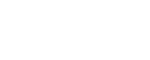01 Feb En el centro del tiempo (Homenaje a la Catedral de León)
Ya se ha desdibujado la realidad exterior. Me adentro en ámbitos etéreos, intangibles, mezclados entre sí. Entre los pliegues del tiempo levemente cambiante, con pátinas oxidadas, algunas muy oscuras, como peregrino sin tierra ni memoria, me detengo en el centro del crucero. Como a una sombra a la que se niega la capacidad de conocer la luz que la proyecta y de ubicar el cuerpo que la genera, me va llegando el mensaje de la Historia Redentora que facilita la lectura entrecortada de aquel conjunto.
Del lateral norte descienden como tañidos de campana rota los golpes huecos de los báculos de grandes profetas y reyes de mirada angulada y diálogo congelado. Abriendo el tiempo, caminan por la profunda oscuridad de las viejas Escrituras, atraídos por la fuerza de un altar, corazón sagrado del recinto, al que circundan dos manos de piedra que, juntando sus dedos, forman un ábside de silencio y color. A ellos se unen los emocionados recuerdos, más recientes, de santos y santas que justifican la última razón de su dolor.
Desde lo alto del mismo lado norte, movido por la avidez, corta el espacio un halcón que apresuradamente abandonó la mano de su amo cazador. Entre los pendones reales, relinchos de caballos, silbidos, alboroto de los perros. Es una trenza de voces congeladas, de silencios elocuentes, de músicas rojas, azules o blancas que caen de los viejos instrumentos de juglares y ángeles resbalando sobre el poder y la fama de escudos y almenas horizontales que cierran el triforio; otras melodías se desprenden de rosetones reales o angelicales cuyo movimiento giratorio nadie ha podido detener. A su vez, del nogal de los sitiales se elevan retazos de música gregoriana hasta formar un proyecto de partitura que logra dibujar una Historia compuesta de pedazos luminosos.
Desde algún caldarium cercano a los cimientos afloran diálogos ociosos o conspiratorios envueltos en polvo, casi imperceptibles, de antiguos personajes desprovistos de toga y armas. Y algo más arriba, claras y contundentes, las admoniciones alternadas de infierno y cielo que todavía logran articular algunos manojos de osamentas e ínfulas bordadas de oros desteñidos. Aún siguen empujando en sus sepulcros para modelar su cuerpo en la piedra fría. Todo se orienta sin orden aparente hacia aquel centro mágico presidido por la entrega salvadora.
Mientras, recién llegado de Jerusalén, el primer haz de luz asoma por el óculo cercano a las ramas más altas del Árbol de Jesé y empieza a colorear de teología la piedra gótica. Es luz redentora y vital; el templo, la Jerusalén celeste.
Pero todavía no reina la quietud total. De las vidrieras bajas pequeños animales decimonónicos salen de las sombras moviendo con brusquedad el follaje a la vez que sus silbidos desvían el curso de las melodías más altas. Tampoco Simón el Samaritano cesa de maravillar a los crédulos con la teatralidad de sus gestos. Mientras, al fondo, el viejo S. Ildefonso, mudo e inmovilizado por el entusiasmo, sigue agradeciendo a la Virgen su casulla nueva.
Desde el pliegue del número tres, cautivado por su rica insistencia y simbolismo, voy percibiendo con más claridad el sentido salvador de tanta historia sobre piedra y color.
– Antonio Miguélez Quintanilla –
Profesor de Lengua y Literatura