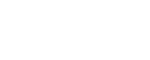20 Ene La Catedral de las luces de colores
Recuerdo de pequeño, cuando en el Instituto se abría el debate sobre cual de las dos obras era más bella, si la catedral de León o la catedral de Burgos, acudir en busca de mis padres y mis hermanos, estos mayores que yo, para que me proporcionaran argumentos con los que razonar la evidencia sentida por mi de la belleza suprema de la Pulchra Leonina.
No dejaba de tener su aquel que unos críos de diez años tuvieran en su agenda un debate sobre los grados de belleza de unas catedrales y que se entregaran a aquella disputa civilizada de bachilleres que estudiaban latín, como una defensa que tenía bastante de estética y una pizca de localismo.
Las vidrieras, tú di que las vidrieras, me decían siempre en mi familia. Ese era el argumento ganador que me proporcionaban los míos, que me suministraba palabras para explicar lo que yo sentía desde pequeño: aquellas vidrieras eran un sueño de colores. Aquellas vidrieras que eran unas y eran miles. Unas, 125; miles, porque dependía del sol, de su intensidad, de su cruce con las nubes más o menos algodonosas, de la hora del día, de la primavera o el otoño, de si había nevado o no, incluso del ánimo con el que las observaras para que aquello se convirtiera en una legión de matices, de dibujos, de sensaciones.
Sabemos desde los Impresionistas que en la pintura la luz es esencial, sabemos que en el cine buena parte de la sensación que provoca y deja sedimento de una película es su luz, las ciudades las reconocemos y recordamos por la luz que las envuelve, lo primero que recibimos de una persona nada más conocerla es la luz que irradia, o no. Las vidrieras de la Catedral de León son la luz en sí misma, la madre de todas las luces; una luz llena de todos los colores, de todos los matices, de todas las miradas, una variedad de luces imposibles de reproducir en los cuadros, en el cine o en las personas. No es casual por tanto que nuestra catedral se defina también como la Casa de la Luz.
Siempre que voy a León, ciudad en la que nací, en la Plaza de la Pícara Justina, hace ya unos cuantos años, me meto en la catedral. Me deleito en un tipo de visita que aspira a detenerse en todos los detalles. Tarea imposible. Año tras año descubro nuevas vidrieras, como si se reprodujeran en nuevos colores.
Con el argumento de las vidrieras no solo se ganaba el debate en el aula, se hacía justicia a una evidencia estética.
– José María Calleja –
Periodista, escritor y profesor de Universidad