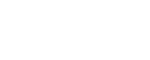23 Ene NOCTURNO
Cuando la vida se aquieta y la noche se hace plena sobre una ciudad vivaz, callejera y algo decadente; cuando en las tabernas sólo quedan restos de solitarios y relatos a media voz tan viejos como la propia humanidad; cuando las escasas luces que se escapan por los visillos evocan una historia insomne tras la ventana; cuando las farolas se velan y el vacío de las calles expande su manto nocturno, unos pasos, eco en las sombras, se encaminan hacia la última cita del día.
En la cumbre suave de lo que fuera una vieja colina, sobre la que Roma trazó su cuadrícula de áurea ambición, espera una antigua dama.
Desnuda del brillo de los focos que iluminan cada atardecer su estelar presencia, ausentes ya las miradas ajenas de esos visitantes fugaces que recorren con avidez viajera su cuerpo en piedra, ahora que las oraciones se han acallado y la música abandonó el tímpano de sus bóvedas, ella me espera. Una vez más, me espera.
Alfileres de hielo se deslizan calle abajo en un viento rastrero que presagia la llegada del invierno. Fragmentados espejos de lluvia impregnan mis huellas. El vaho de mi boca alienta el anhelo de un nuevo encuentro. Desde las fachadas neoclásicas de la calle Ancha, algún atlante, pocos, escudriña.
La última esquina se abre en plaza. Y allí, desmayada hacia la noche, blanca en la oscuridad, ingrávida como el canto puro de un niño, bella hasta el éxtasis y vulnerable como la inocencia, la antigua dama aguarda.
Descubrí la Catedral como hallé el mar, en un impacto sobrecogedor de hermosura. Era una noche de septiembre que aventuraba un gélido otoño. Yo llegaba a León con una maleta improvisada de verano y de sueños, y pasaron 32 años. Toda una vida.
El viaje desde el sur había sido largo, casi perezoso como todo lo que quiere ser dichosamente interminable. Alguien alegó que no se puede arribar a León sin presentar de inmediato los respetos a la Catedral. Y aquella fue nuestra primera cita nocturna.
Te veo de nuevo con aquellos que fueron mis ojos. Altiva. Esplendente. Indescriptiblemente hermosa. Una obra no sólo creada con piedra, cristal y luz, sino con alma.
En ausencia de Dios, renuevas mi fe en la bondad y en la grandeza del hombre para engendrar belleza, amarla y entregarla más allá de la muerte, por los siglos de los siglos.
Esa hora primera, contagiada de eternidad, que diría el maestro Juan Ramón, pervive en mí. Durante años fui fiel a nuestro encuentro. Supe de gentes ilustradas tu secular historia. Me escondí en tus laberintos. Busqué el sol en tus irisadas pupilas. Escuché tus fantásticas leyendas de héroes, mitos y bestias. Disfruté del privilegio de recorrerte.
Y en los tiempos oscuros, sufrí tu abandono y luché, con mayor o menor fortuna, con la palabra por tu renacer, por espolear la fuerza de un pueblo que a veces olvida guerrear por el presente para refugiarse en la enmohecida heráldica de su glorioso pasado.
Aprendí fortaleza de tu fragilidad. Te vi herida, sucia, rota, carcomida, olvidada. Sentí como tu piel se desmoronaba en cada caricia, oí tu lamento, el crujido de tu estructura, contemplé la ciega luz de tus vidrieras, el derrumbe de tus gárgolas, la mutilación de tus esculturas… y sencillamente prendió mi amor por una obra siempre hermosa, doliente y, por tanto, plenamente humana. Una Catedral con alma y, por ello, capaz de florecer sobre sus propias miserias e incendiar el coraje en los hombres para enrolarlos en una batalla indomable contra el destino.
Hoy, ya serena, amada y cuidada por quienes también se han entregado a tu hechizo, vuelvo a ti con la palabra.
Mis pasos se alejaron, pero mi mirada ha quedado prendida en aquella y tantas noches, en las cuencas vacías de esas estatuas que te miran por mí en cada nocturno.
– Ángela Domínguez López-Morueta –
Periodista